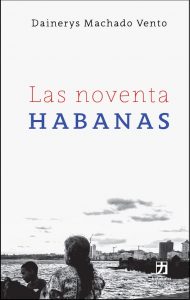Para Xalbador García
Sabía que su madre quería darle una mala noticia. Pero no tenía idea de qué se trataba esta vez. Tenía 16 años y algunos dolores acumulados no tanto por desamores adolescentes, como por la distancia del padre y la muerte del abuelo. Cosas aparentemente comunes. Pero su madre la seguía tratando como una niña indefensa, incapaz de enfrentarse al mundo.
Intentando saber qué sucedía, provocó la conversación varias veces esa mañana. Durante el desayuno le habló a la madre del abuelo, para ver si lograba que la mujer encadenara la mala noticia con el mal recuerdo. Sin resultado. A la hora del almuerzo hizo como que sonreía, mientras le recordaba a Chucho, el perro que se les ahogó comiendo huesitos de pollo. Nada. Mientras fregaba los platos se decidió por fin a preguntarle directamente a la madre: “¿Qué pasa, mami?”. “¿Qué va a pasar cielito de mi corazón? Nada”, le respondió la mujer y supo que la mala noticia solo le llegaría en la noche, antes de dormir, porque su madre le había dicho: “Quiero hablarte antes de dormir”, y porque desde niña le había enseñado que “las penas se espantan durmiendo”. Resultado: una combinación infalible, la madre le contaba las malas noticias antes de dormir porque suponía que durmiendo las mitigaba. Ella solo pretendía que aquello tenía sentido y se pasaba noches enteras sin pegar un ojo. Con lo del perro ahogado comiendo huesitos funcionó. En definitiva, ni le gustaba tener mascotas, mucho menos un perro como el busca líos de Furia que se pasaba la vida ladrando y cagándose encima de su cama. Pero saber que su abuelo llevaba dos días muertos y que ella no se había enterado, porque su madre estaba buscando el mejor momento para contarle, le había demostrado que había dolores imposibles de curar, dolores que hacen madurar de a cuajo y desde los que jamás se concilia el sueño. También le hizo comprender que su madre era una mujer con demasiadas teorías equivocadas sobre cómo vivir la vida, una mujer que ella debía criar si quería un poco de tranquilidad en su existencia.
Por eso extrañaba tanto al abuelo. Por eso le había dolido tan profundamente su partida. Quién la acompañaría durante los apagones recitando décimas para mantener viva cierta ilusión en el país de la desilusión; quién la recogería en la escuela con aquellos ojos verdes siempre sonrientes; quién le prepararía la leche con una pizca de sal, después de caminar veinte cuadras para comprarla a escondidas en un mercado negro cada vez más desabastecido. El abuelo se había ido para siempre de un país en crisis, pero ella era demasiado egoísta para pensar que estaba en un mejor lugar. “Dios no existe”, le había dicho él, “sólo la nada nos acoge al final, una nada silenciosa y negra”. Desde esa nada, él no podría acompañarla para enfrentar la mala noticia que su madre le estaba reservando para la noche.
Dejó que avanzara la tarde leyendo poesía en voz alta. Era el remedio que le había enseñado el abuelo. Martí, Villena. No había mucho para elegir entre las páginas agrietadas de la vieja colección. En esos años las imprentas habían decidido publicar solamente libros sobre política, como si la política aliviara el hambre más que la poesía. “Lee ese poema en voz alta”, le dijo su abuelo un día en que no pudo comprar leche ni caminando veinte cuadras extras. Ella la leyó y el ritmo le hizo olvidar el hueco en el estómago. “Lee este poema en voz alta”, le había vuelto a decir al día siguiente, cuando tampoco hubo leche. “Parece siempre nuevo cuando se escucha”, contestó ella y él dejó que las lágrimas le bañaran el rostro, y le dijo que ella ya estaba lista para la vida. Quizás por eso se abandonó al cansancio y se dejó morir, porque sabía que ella había crecido. De otra manera era imposible que la hubiera dejado sola. Oh abuelito, mi abuelito. Ella espantó la evocación con más poesía. Villena, Martí, a veces cambiando el orden funcionaba mejor.
La música de la novela brasileña la sacó de su concentración. Eran las 8 y 30 de la noche. En dos horas se iría a dormir aunque no tuviera sueño. Ya no podía más. La angustia de todo un día esperando por alguna mala noticia la tenía ansiosa. Por fortuna, la familia no se había reunido para comer. Sólo había pan con aceite esa noche, así que su madre y su abuela le permitieron volarse el ritual absurdo de sentarse a la mesa. ¿Era por el pan o era porque no aguantaban verle a la cara al saber por anticipado la terrible noticia que ella adivinaba que le venía encima?
“Tengo 16 años y plena capacidad para entender lo que sea que me tengas qué decir”, le habría gritado de buen gusto a su madre. Pero su abuelo le había enseñado que hay naturalezas contra la que es mejor no luchar, porque solo se quiebran desde la aparente sumisión del otro. Su madre, casada y divorciada cuatro veces, con una sola hija, adicta al trabajo, llorona y sin el valor para declarársele a Ana, su compañera de oficina, era de esas naturalezas inquebrantables ante la honestidad. Era, como se diría en buen cubano, tremenda hipócrita. Así que ella no perdió tiempo ni energía enfrentándosele. El pan con aceite empezaba a desvanecerse en el estómago y de verdad estaba dispuesta a acostarse a dormir, porque el sueño no calmaba las penas como decía su madre, peso sí la necesidad de comer.
“Abuela, hasta mañana”, dijo desde la puerta de su cuarto. Y sintió como el balance de uno de los sillones de la sala se paraba en seco. “Hasta mañana, mi niña”, respondió la abuela transparente, la abuela descolorida, la abuela eclipsada primero por las décimas del abuelo, después por el poder de su propia hija. Y mientras la abuela le deseaba que soñara con los angelitos, los pasos de la madre se acercaron a la puerta del cuarto. Traía un libro en la mano.
“Mira, conseguí este en la librería de la Terminal de Ómnibus. Ni sé de qué se trata mija, pero era el único de poesía que estaban vendiendo y te lo compré”. La noticia debía ser peor de lo esperado si valía un libro como consuelo. “La Isla en peso”, leyó en voz alta la joven y negó con la cabeza. “No conozco a este Virgilio Piñera, habrá que ver”. “Habrá que ver” que resumía el deseo de sumergirse en el libro para siempre, el deseo de que la poesía del Piñera ese fuera buena, el deseo de que el abuelo estuviera para calmar el llanto inminente de esa noche, el dolor de preferir que hubiera muerto la abuela invisible y no él, que era todo su consuelo. “¿Podemos hablar?”, le preguntó la madre y ella deseó gritarle que la tenía llena de angustia y que hace horas estaba esperando por esa conversación. Pero sólo asintió con la cabeza mientras la ausencia definitiva del pan en el estómago le ocasionaba un poco de mareo.
Caminó hasta la cama y se acostó. Era un gesto incondicional. No sabía cómo ni por qué, pero siempre en sus recuerdos se hallaba en la misma posición recibiendo las malas noticias de boca de su madre. Quizás, cuando estaba bajo las sábanas, su madre se olvidaba de la dureza de los senos de la hija, de las caderas cada vez más anchas, del estómago plano y deseable. Debajo de las sábanas la muchacha era solo un rostro lleno de acné, con el que su madre podía sentirse otra vez y siempre como La Madre. El libro había quedado, silencioso, en la mesita de noche.
“Ay mi niña, mira qué te quiero. Yo soy la persona que más te quiere en este mundo”. Parecían faltarle algunos minutos aún a la tortura psicológica a la que estaba siendo sometida en nombre del amor. “No quiero ser una madre como tú”, pensó y permaneció en silencio, a ver si la otra, por fin, se decidía. “¿Sabes que hoy hace exactamente tres años que me separé de tu padre?” La verdad no llevaba la cuenta. Tampoco podrían decir si eran tres años de que lo botó de la casa o de que firmó los papeles del divorcio, o tres años de que lo dejó de amar, o tres años de que él la dejó de amar a ella, si es que se amaron alguna vez. Ante la incertidumbre, siguió en silencio. Había aprendido a leer poesía en voz alta y a callar sus pensamientos. “Yo sé que tú crees que me divorcié de tu padre porque no lo amaba, pero eso no es cierto”. El olor de las mentiras la hizo moverse debajo de la sábana, dejando sus pechos duros al descubierto. La madre la cubrió disimuladamente, con un gesto mil veces practicado. “Nada mija”, se decidió por fin la mujer que cada vez sentía más distante, aunque estuviera sentada al borde de su cama, “que me divorcié de tu padre porque dejó embarazada a mi prima Sofía, y yo le aguanté muchas borracheras y muchas pesadeces, pero no pude aguantar eso. Te lo quise contar ahora porque se enteró una vecina y estoy segura de que alguien va a venirte con el cuento, pero la verdad es que si por mi fuera” y siguió hablando desenfrenadamente.
Recibir una noticia cómo esa podría no representar nada para una adolescente, que hace algunos años había descubierto por sí sola la necesidad de las hormonas de convertirse en sexo; podría no significar nada tampoco para la muchacha que había reconocido, desde pequeña, la crónica condición de infiel que padecía su padre. “Es un descarado, pero es tu padre, perdónalo siempre”, le había dicho el abuelo. Y en realidad ¿qué importaba la noticia que le daba la madre y que no era ni noticia? Pero era otra vez la verdad oculta, esta vez durante tres largos años. Imaginó al abuelo muerto durante dos días, la boca reseca, la lengua sin color, el gesto de dolor de los ojos. Así estaba el cuerpo que ella recibió en palabras; el cuerpo que ya no se atrevió a abrazar de tan frío; el cuerpo que su madre se había permitido llorar durante dos días, pero que a ella le había ocultado.
El terremoto comenzó debajo de la sábana, alcanzó la mesa de noche, rajó las paredes del cuarto, cimbró toda la casa. Los dos cuadros con las fotos de sus 15 años cayeron de las paredes y se rompieron al tocar el piso. Las luces pestañearon. Se rajó la tubería que conectaba el tanque del agua con la precaria ducha plástica. “Tú amas a Ana, yo lo sé”, y toda la fuerza del terremoto se concentró en una bofetada de la madre: “Tú eres una mujer mala, te he estado protegiendo durante tres años de esta noticia y ahora tengo yo la culpa de que tu padre sea un hijo de puta”. Quizás no la estaba culpando, quizás solo estaba tratando de aprovechar la oportunidad para que compartieran por fin aquellas verdades que seguían en el closet. Y algo estaba logrando, porque, no era la primera vez que la madre la abofeteaba con tanta ira, pero sí la primera vez que la llamaba mujer, aunque fuera para bautizarla como hija del diablo. “Yo lo que soy es una mujer”, respondió ella arrancándose la sábana y dejando al descubierto el cuerpo semidesnudo en la vieja pijama de Mickey Mouse. “Te has vuelto loca como tu padre”. “Porque siempre alguien más tiene la culpa de tus problemas”.
Si en ese momento alguien hubiera interrumpido la discusión, ninguna de las dos habría podido explicar por qué, súbitamente, se habían dado cuenta de cuán profundamente se odiaban. Pero las dos sí sabían que era un odio sin cura. Ni Sofía ni su hijo de tres años, ni el padre de su hijo que era su padre, tenían en realidad nada que ver en aquella pelea. La Isla en peso cayó al suelo y con el estruendo acalló todos los sonidos. Ellas se miraron, reconocieron el terremoto en las paredes rotas. La madre recordó las horas de fiesta perdidas criando a la malagradecida. La hija recordó al Coco que nunca llegó de noche, al “no puedes comer más porque se acabó la comida”. La madre la vio bella, altanera y quiso abofetearla otra vez. La hija volvió a sentir el pan con aceite desvanecido en su estómago; vio la pobreza de la casa con las paredes rotas; vio a Ana ingenua ante el deseo de su madre. Se vio a sí misma con 16 años de malos recuerdos entre dos manos vacías. El abuelo y la poesía se hicieron una sola calle en su memoria. Empujó a la madre del borde de la cama, pero fue un empujón de lástima.
Se puso los zapatos. “La maldita circunstancia del agua por todas partes”, escuchó decir al libro desde el suelo. “Maldito verso gastado”, pensó y de una patada lo tiró debajo de la mesa de noche. No supo cómo conocía aquel verso, si ella nunca había oído hablar del Virgilio Piñera ese. Pero más la asombró que su madre permaneciera en silencio y cabizbaja mientras ella salía a la calle usando solo su pijama de Mickey Mouse.
Salió caminando. Las calles que debían estar flanqueadas por luces de neón estaban ocupadas por la oscuridad. La Habana era un lugar perdido en su memoria. La Habana no era más la ciudad a donde su abuelo había llegado desde Pinar del Río para buscar suerte una tarde cualquier de 1954. La Habana era una sola calle donde su abuelo y la poesía se juntaban volviéndose nada. Siguió caminando. Sintió el hambre como un cáncer dentro de ella, y sintió la adolescencia como un peso muerto, sin cura, atado a sus rodillas. ¿Quién era su padre? ¿Quién era aquella mujer triste y mentirosa que dejó sentada al borde de la cama? Nunca sabría las respuestas mientras tuviera 16 años que no servían para nada.
Una brisa con sabor a sal le metió el cabello dentro de la boca. Levantó la vista que nunca había bajado, o decidió, mejor, despertar. Se encontró a sí misma en el Malecón. No había caminado tanto. A penas unas diez cuadras, mucho menos de las que su abuelo había tenido que desandar cada día, durante años, para buscar su desayuno. Frente a ella, el mar inmenso competía con la oscuridad de la ciudad. Escupió a las olas. ¿Dónde había guardado ese odio durante tanto tiempo? ¿Dónde estaba su abuelo? Solo en la Isla de los absurdos podría una mujer, al borde del abismo, estarse preguntando tantas estupideces. No podía vomitar bilis, pero vomitaba poesía, “la eterna miseria que es el acto de recordar”.
Se subió al muro. No miró hacia abajo. Había que permanecer con la vista en alto. La brisa otra vez le metió los cabellos en la boca. “No existe la belleza”, pensó imaginándose encima del muro, despeinada, usando un pijama que hacía tiempo no le servía. Saltó hacia la nada, hacia la oscuridad del mar, hacia el absurdo de lo infinito que no eran las olas sino ella misma respirando esas olas hasta que se le partieran los pulmones. Sintió sus senos luchando contra la gravedad, sintió un aire de adrenalina en el estómago, no vio su pasado ni vio al abuelo recogiendo flores para ella en el parque. Solamente sintió la promesa del vacío, las rodillas sin el dolor del pavimento, los huesos duros de los tobillos chocando contra ellos. Esperó que el contacto cálido con el mar de agosto la abrazara, la asfixiara para siempre.
Pero el dolor de caer sobre una madera más afilada que los dientes de perro no se parecía a la nada. Sintió diez ojos asombrados mirándole los pechos a través del pijama. “Los hombres te van a mirar las tetas antes de mirarte a la cara”, le había advertido el abuelo para que no se espantara, cuando descubrió que la nieta estaba creciendo. Sintió el salitre sobre los labios. Los remos acompasados que empezaron a alejarla de la orilla sin pedirle explicación, como si todos compartieran la certeza que los había llevado al mar. Sentada en la balsa, abrazó sus rodillas y permaneció en silencio. Supo entonces que todas las muertes no son iguales, y vio a su abuelo, con su sonrisa verde, parado en la puerta del aula, esperándola, para llevarla a casa. Era 20 de agosto de 1994.
© All rights reserved Dainerys Machado Vento
 Dainerys Machado Vento (La Habana, 1986). Es escritora, periodista e investigadora literaria. Se decidió a incursionar en la ficción después de haber ejercido el periodismo durante años, tanto en Cuba como en México. Actualmente estudia su doctorado en Lenguas y Literaturas Modernas en la Universidad de Miami. En 2017, un cuento suyo fue incluido en el proyecto Arraigo/Desarraigo. Antología de Literatura Americana, y, en 2019, fue una de las trece autoras invitadas a formar parte de Ellas cuentan. Antología de Crime Fiction por latinoamericanas en EEUU. Crónicas y cuentos suyos han sido publicados en Yahoo, Nagari, Suburbano, La Gaceta de Cuba, entre otros.
Dainerys Machado Vento (La Habana, 1986). Es escritora, periodista e investigadora literaria. Se decidió a incursionar en la ficción después de haber ejercido el periodismo durante años, tanto en Cuba como en México. Actualmente estudia su doctorado en Lenguas y Literaturas Modernas en la Universidad de Miami. En 2017, un cuento suyo fue incluido en el proyecto Arraigo/Desarraigo. Antología de Literatura Americana, y, en 2019, fue una de las trece autoras invitadas a formar parte de Ellas cuentan. Antología de Crime Fiction por latinoamericanas en EEUU. Crónicas y cuentos suyos han sido publicados en Yahoo, Nagari, Suburbano, La Gaceta de Cuba, entre otros.
publicado por katakana editores (diciembre 2019)