Dos enormes niños flacos me tiraron la torta. Yo, un niño delgado, de muy baja estatura. Él, me defendió. Mi vecino, mi amigo. El de toda la vida. Le tendió una patada sobre la rodilla al más alto y salimos corriendo. De eso me acuerdo. De eso me acuerdo muy bien. Los años nos estiraron y crecía mi ganado, se le daba su cacahuate. A mí nunca me gustó estudiar, en cambio, él, hizo examen y obtuvo una plaza para dar clases en el bachillerato. Enamorado, se juntó con la mujer que deseaba, tuvieron tres hijas. Por algo su madre lo bautizó, como el Suertudo. El polvo y el aire de estas tierras cuarteadas susurraban su nombre poniendo a cualquiera de buenas. No había una sola persona que no hablara bien de él. Ni un solo rumor, con sospechosas intenciones, le molestaba la conciencia como una abeja merodeando las frutas dulces. El cariño de la gente caminaba por sus senderos. Miraba los días desde abajo. De ahí nunca quiso moverse. El pueblo anhelaba su presencia en el ayuntamiento como edil, sin embargo, el seguiría viendo los días desde abajo. El poder le parecía ser un cerdo lleno de moscas, pues pocas veces volaba alto y jamás le gustó la carne de puerco. Se preguntaba a diario por el origen de su suerte. No hacía más. No era el más agraciado. No era caritativo. Iba cada quince días a misa de gallo. Nada fuera de lo normal. Yo se lo decía, eres como el finado ruso Lenin ¡Tu nomás te alejas del nudo bravío en el que se enreda la humanidad, ves y aprendes! ¡Sólo quieres aprender, aprender y aprender! Se quedaba pensando y afirmaba que sólo hacía el trabajo. Jamás anduvo derrochando más con lo que respecta a las cuentas de la empatía.
Ahora que lo pienso mejor. Tal vez todo se debía a su admiración hacia las fiestas de San Fernando. Guardábamos una amistad importante con Melquiades. La vestida que organizaba todo lo que tenía que ver con la festividad del catorce de octubre. Era quien hacía la mojiganga más grande. Durante algunos años se alcanzaban a hacer hasta ocho mojigangas. Cada una de ellas representaba a una colonia, a una familia o a una persona en especial. Las más famosas eran las de Melquiades, la de Gero, los patas, puente alto y Maca. Nosotros siempre nos formábamos en las filas de la de nuestra amiga. Ahí íbamos. Bailando al sazón del fuego de Los Dragones. Invitábamos a los cocodrilos, las tortugas y demás criaturas. Era el único día en que bebían y se dejaban mangonear por los humanos. Gigantes provenían de lugares desconocidos a festejar con nosotros. Estos se maquillaban de personajes diversos: algunos vestían de los políticos contemporáneos, de los personajes que aparecían en las telenovelas y uno que otro imposible de identificar. Ellos, también, nos regalaban aquel día. Todas y todos tenían la posibilidad de bailarlos. Igualmente, nosotros nos vestíamos. En ciertas ocasiones nos vestimos de mujer. La bulla, Los dragones y el alcohol; nos entumían aquellos sentimientos que se presentan cuando la gente se burla de uno. Nadie era intocable. Tendíamos la cama irresistible de la sátira y nos tirábamos sin reproche apetecible, prendiéndole lumbre a la cerca de la corrección política que habíamos querido levantar por tantos años. Derrumbábamos los pies chuecos de los cimientos de la moral de las calles. Sólo un día, una tarde carnavalesca. Además, sacábamos las máscaras. Los diablos nunca aceptaron nuestra invitación. Pues veían nuestras vestimentas y decían que hacíamos un mejor trabajo y no sólo durante aquella fecha. Cortábamos la playera más vieja que teníamos de la mitad hacía abajo. Colgábamos, de las tiras que quedaban, unas fichas o corcholatas. Un pantalón viejo y los tenis del trabajo, una marea negra y aceitosa cubría a la multitud. Los encargados de esparcir esta marea eran los diablos. Todos cubiertos. Manchándose con la piel de otro rostro. Unos intentaban reflejar algo más. Otros, se retrataban como la lengua sonsacadora de sus sueños les ordenaba. Después; cayendo la noche, debíamos ir, sin falta, a la procesión de San Fernando. No todos lograban acudir, el alcohol les afecta más a unos que otros. Se cargaba el arco. El cual estaba adornado por aves del lugar, era el único día en que las aves se comportaban como flores; cantaban a través de su color: rojizos, anaranjados, amarillentos y blanquizcos. Un grupo de personas, con botas y sombrero, traían caminando al toro del santo patrono para, posteriormente, bailar con él.
Aquel día, especialmente, aquel catorce de octubre; fue cuando estuvimos bajos las aguas del coyote. Nos vestimos con las máscaras diabólicas de plástico. Las fichas y lo conducente. Suertudo y yo esparcimos la marea negra. Pero, a mi amigo, le encantaba ir bailando con Melquiades y sus amigas. Todas elegantemente vestidas. La gente salía de sus casas y les aplaudían sin cesar. Enormes desfiles que levantaban un mapa que no mostraba los lugares, sino la temperatura del pueblo. El ambiente de la fiesta se acrecentaba en su ritmo cautivador y burlesco, no importaba ya la inútil versión de la maldad del cuerpo. Al ver la cara de Suertudo, todo el mundo quería desprenderse de la amargura y verterse dentro del placer de la faena, perteneciente a la fiesta patronal. La tierra cuarteada se empuñaba en una misteriosa sinergia de auténtico libertinaje que la hacía recubrirse, porque la gente se situaba más cerca de sentirse completa. Libertad al moverse, libertad al ser y al compartir lo que sobre la cotidianidad estaría moralmente penado. Suertudo era la pareja de baile ideal, pero, sólo durante esa tarde: durante el catorce de octubre.
Yo tenía mis dotes de baile, pero lo mío era esparcir la marea negra. Hacer sonar las fichas. Domesticar al miedo y picarle la cresta para conseguir alebrestar al pueblo través de dicho sonido. Hacer correr a las multitudes, pues era el día en que los sentimientos, hasta los no deseados: tenían que desorbitarnos de los otros.
Me adentraba entre el tumulto de la mojiganga de Melquiades y sus amigas. No obstante, me era imposible alcanzar la admiración de Suertudo. En esa ocasión…
—¡Permiso!
—¿Qué pasó señorita? Le dije que no estaría disponible.
—Perdón señor presidente, sólo venía a recordarle que la reunión del cabildo se cambió para las once.
—Si señorita. Gracias por el aviso. Déjeme continuar escribiendo esto.
Entonces ¿en dónde estábamos? ¡Ah sí! En esa ocasión Melquiades y sus amigas me corrieron de su lado. Quizás me había pasado con el coyote. Grité a todos los vientos posibles:
—¡Se acabó el coyote!
Suertudo me recordó de las botellas que habíamos dejado en mi casa. Era su bebida favorita. Durante dicha fiesta no bebía más que eso. Nos salimos de las multitudes y fuimos a toda prisa por más coyote.
—Melquiades se está poniendo bien roñosa ¿Qué pedo? No hice nada malo.
Los dos nos tambaleábamos por la tremenda borrachera que nos pusimos. Suertudo estaba un poco más consiente. Ya sin las máscaras.
—Te estás pasando de la raya mano. Ya bájale.
—¿Yo? Pero si estas igual de briago. Nomás porque a ti si te hacen caso cabron.
Abrimos el portón, pasamos por el patio, entramos a la casa y Suertudo abrió el refrigerador.
—Cállate y mejor dime de cual nos llevamos. ¿El que hiciste tú o el de Lucrecio?
—Del que hice yo. Esos de Monte alto no saben hacer coyote.
—Ándale pues, llévate varios…
El agarró tres botellas y yo dos. Salimos al patio.
—Dile a Melquiades que ya le baje…
—¡Ya bájale tu guey!… Ya me estáas castrando la neta.
Tiré las botellas.
—¿Ah sí, pendejo? Pues porque no bajas esas chingaderas y te rompo tu madre…
—Ya guey. ¡Cálmate! Ya estás bien briago. ¡Recoge eso y vámonos!
—¡A ver si tanta suerte cabron!
Empujé a Suertudo. Cayó sobre la tierra de mi patio. Aventó el coyote y las botellas se abrieron regándose en su ropa.
—¿Viste lo que hiciste pendejo?
No dije nada más. Suertudo intentó levantarse. Antes de que lo lograra, tomé un machete que estaba clavado sobre la rama de un árbol de limón y se lo clave en la parte de atrás del cuello. Se lo saqué. Lo metí de nuevo en el mismo lugar. Volví a sacarlo.
—Qué buena broma me has hecho ¿Qué buena vida nos llevamos no, amigo?
Entre risas agitó sus últimas palabras. Volteó su cuerpo, le metí el machete en el ojo izquierdo y ahí se lo dejé. Me senté por unos minutos en el suelo. Miraba a mi amigo desangrándose. La noche empezaba a caer sin saber que se iba a necesitar otro hueco en el cielo. Me levanté. Le quité el machete. Lo cargué en mis brazos y lo llevé al pozo de agua y o dejé caer. Fui hacia el refrigerador y vi las seis botellas que quedaban y vacíe tres dentro del pozo ¡Ahí tienes tu coyote Suertudo! Dije.
Días después, para que el muerto no importunara a los vecinos con su olor y, aunado a esto, obtener una cuartada creíble: maté una vaca y la arrojé al pozo. Les tire las tres botellas restantes y ahí se quedaron, bajo las aguas del coyote: ¡In pace requiescat!
* Este cuento pertenece al libro La tierra cuarteada de la editorial Lengua de Diablo.
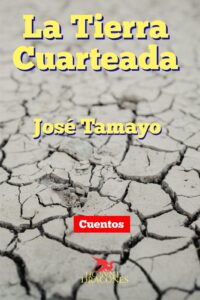
© All rights reserved José Tamayo

José Tamayo (Mazatepec, Morelos, México). Estudió la licenciatura en Letras Hispánicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y actualmente es parte de la Escuela de Escritores Ricardo Garibay. Miembro del comité editorial de la revista Metáforas al aire. Ha publicado algunos textos en las revistas Nocturnario, Diáspora Eviterna, Metáforas al Aire, Pluma, Iguales y Pérgola de humo. Alguien que más que escribir, sugiere: un sugeridor.

