Hay días en que maldigo ser escritor
*
Hay días en que maldigo ser escritor, un iluso escribiente de notas y citas para ensayos que jamás redactaré. Maldigo, con el respectivo histrionismo que conlleva la blasfemia, sentarme a escribir versos idiotas, a darles y quitarles ritmo. Hay horas en que intento imaginarme como un ingeniero que se rasca hasta sangrar un forúnculo, como un oficinista aquejado por la descomposición de su ensalada de atún, como un sepulturero chutando huesos y robando alhajas, y caigo en cuenta que no tengo ninguna de esas gracias, que no hay cabeza en mi cuerpo para las matemáticas avanzadas, que padezco de claustrofobia y que suelo tener pesadillas con fantasmas y espíritus poco amables. Maldigo hacerla de plumífero cuando no me cuadran las cuentas para pagar el arriendo, para invitar un helado a una inexistente novia, para viajar sin miedo a los cargos extra que supone una maleta de más de 20 kilógramos. El berrinche sube de tono cuando no encuentro las palabras para plantear un enojo, un gesto de amabilidad, un pleito entre catedráticos narcisistas. Pongo la pluma en el papel y ni dibujitos hoscos me salen. Sorbo café en esos momentos, pongo la mirada en no sé qué, y más pronto que tarde me figuro como esos vates imbéciles que esperan ser redimidos por una intuición angelical. Ya entrado en la conmiseración, pierdo fuerza, mis hombros se tensan, brotan infinidad de tics nerviosos. Fumo dos o tres cigarrillos de manera compulsiva. No hay en mi agenda otra actividad que no tenga que ver con este oficio, con este arte, con esta megalomanía que corre hacia el fracaso y el martirio de un escritor bloqueado, sin contratos editoriales, sin becas ni premios a su mediocridad. Por qué abandoné la carpintería, la cocina, me pregunto con coraje, con impotencia. Quizá no fue una buena elección abandonar la docencia, quizá debí esperar un poco más antes de cerrar la caseta de periódicos.
*
Ambición. No tienes ambición. Eso me dice mi madre. Y seguro me lo repite cada vez que nota cómo mi cabeza intenta entrar en el plato de sopa que me invita. Es bastante probable que intuya mi deseo de ahogarme en ese minúsculo plato, que quiera tomar con firmeza el tenedor y clavármelo en la yugular. Mi madre, y quién sabe cuántos más, huelen mi fracaso, no es extraño que rehúyan de mi compañía. Temen, sospecho, que les pida un préstamo, que muevan sus influencias para hacerme de un trabajo que me permita seguir leyendo y escribiendo. Nadie quiere saber de un parasito que pasa y se estanca en el sueño de escribir. Pero hay algo que nunca le he confesado a mi madre, quizá por temor a derrumbar la idea que tiene del hijo lelo y soñador, que me lo he guardado como una especie de pecado que habrá de ir a la tumba conmigo. Madre, te equivocas, soy un ser plenamente ambicioso, asquerosamente ambicioso, sólo un codicioso como yo puede albergar la fantasía de ser escritor, de apañárselas en el mundillo de las letras. Hay que tener un ego monstruoso para ser escritor, una ambición desmedida para creer que hace falta algo en los estantes de la librería, en el librero de algún orate adicto a los libros, que ese algo es aquello que he o habré de escribir.
*
Qué tan cierto será eso de que uno no elige ser escritor, sino que el destino o una divinidad con humor negro lo eligen a uno. Y a mí cuándo me preguntaron, pregunto. Es cierto que desde que empecé a leer de manera compulsiva fue surgiendo en mí la tentación de escribir. Como quería escribir libros interesantes y tenía dudas respecto a todo, paré en una escuela de filosofía. Leía a poetas con cierta pena, no por sus malos versos, sino por evadir el juicio de quién me viera emocionado hasta el sonrojo o las lágrimas. Porque eso ha hecho la poesía en mi vida, me sofoca con ráfagas de emociones que a toda costa reprimía, pero también me liberaba de ellas. Hay una terapéutica en eso de leer en voz alta los poemas que hoy son tachados de cursis o de malditos. Las novelas las leía con temor de que se acabaran, de que ya no hubiera más trama, ver el colofón del libro era una bofetada para mí. Y aún hoy sufro lo mismo con las novelas que me enganchan. Los tratados y ensayos filosóficos suponían una empresa tan excitante como escalar el Everest. Aún recuerdo con placer el hundimiento de todo mi mundo al leer a Aristóteles, a Kant, a Kierkegaard, a Heidegger. Con Cioran hice una amistad que no ha terminado por fortuna. Si este loco podía escribir todas sus coléricas reacciones al mundo, a Dios, a sí mismo, por qué yo no habría de hacerlo. Se me calentaba la cabeza al imaginar una hoja emborronada con todo mi odio a la miseria, de la que era uno de sus favoritos receptáculos. Hubo en las páginas del Diario de un niño, de Kawabata, la luz verde para escribir, puesto que no era impedimento la pobreza para hacerlo.
*
Y cómo haría para vivir de escritor. No tenía, ni tengo la menor idea aún. Pero seguí con el sueño, pese a los inmediatos descalabros. Ya en la preparatoria me invitaban a la Disco, al bar, a tirarle el perro a una chica que de sobra me veía con gusto. No iba, no tenía un quinto partido por la mitad. Trabajaba en las vacaciones y el dinero que llegaba a mis manos terminaba en las de los vendedores de libros viejos en los tianguis. No fue opción para mí ir a las librerías. Ver las obras que quería leer me frustraba y sus precios me mareaban. Casi toda mi biblioteca está compuesta de aquellos libros comprados en lugares extraños y ajenos al limbo de las letras. Mientras estudié la licenciatura en filosofía mi situación financiera empeoró, el dinero huyó de mi vida como hace la cornuda que culpa al marido zombi por haberla orillado a ese sacrificio moral. Mi bobería se recrudecía cada vez más, me figuraba como un aventurero que tiene a la muerte por delante y no se arredra al dar paso firme rumbo a ella. Tener el sueño de ser escritor, cada vez más vivo y presente, me hacía sentir un héroe que luchaba contra la lógica de quién sabe qué sistema económico vigente. A la mierda el dinero, pensaba, basta con que tenga para un café, unos cigarrillos y algunos libros. La vestimenta, los zapatos, el carro, las novias, las diversiones mundanas las mandaba a tomar por el culo, no me hacían falta. No hice, como quien ostenta éxito, un plan de acción para conseguir prestigio o abundancia, no pensaba en el bienestar de una probable familia, me resistía a trabajar como empleadillo en tal o cual lugar, dado que eso suponía restarle horas de atención a los libros y al sueño de escribir. Yo me hundí en este mundillo de las letras, a nadie puedo culpar, y eso pesa, eso amilana cada vez que llegan las cuentas por pagar, que se va alguna persona de mi vida por falta de solvencia económica.
*
No espere el lector un final feliz, no hay más delante un cambio abrupto en mi suerte, no hay la luz al final del túnel. Al menos, hasta ahora, no ha llegado un montón de dinero a mis manos que me permita respirar hondo y escribir la moraleja del mártir que apostó por su sino. Pero como buen idiota, no lo descarto. Quien compra billetes de lotería sabrá de lo que hablo.
*
Sumo a todo el desgarriate que ha sido mi vida de escritor el hecho de que bebí de más durante años. Ese episodio de mi vida es por demás bochornoso, pero relevante. Porque sólo un borrachín vive de sus ilusiones, de sus sospechosos logros e inteligencia. Hoy sé que bebí por todo aquello que me pareciera digno de celebración o de pena, para tragarme las frustraciones por montón y para anestesiarme ante mi propia rabia. Fui presa de ese idiotismo que casa al escritor con la figura del borracho inspirado, del artista rebelde que se inmola con droga o alcohol para conseguir su obra. Al dejar la bebida caí en cuenta de que ésta no me hacía más genio o más maldito, no robustecía los versos, ni fraguaba párrafos memorables. Para mí ya fue ganancia no amanecer con resaca y no gastar los escasos pesos en una botella. Lo cierto es que desde que dejé el pomo, la pluma corre con menos tropiezos y sin tanta temblorina por mis cuadernos. Sé que mis colegas se persignan cuando menciono esto, supongo que ven en mí a un agente antievangélico del borracho. Por mí que sigan bebiendo, yo me cansé de hacerlo.
*
Sin sedantes, la frustración parece más enconosa. Envenena, de alguna manera, cada célula de mi enflaquecido cuerpo. Habrá que sanar entonces, habrá que promover una cura, un remedio para tan lamentable lepra: seguir escribiendo, aunque sea una letanía de reclamos y lloriqueos. Que qué viene, no tengo la menor idea. Descarto, pese a las inconveniencias, hacer campaña de autobombo y platillos respecto a mi poco flamante carrera de escritor. Me dicen los que saben de esto, de eso de hacerse notar por vías legítimas, que haga campaña de enemigo de algún ente en el gobierno, que alce las manos contra un enemigo abstracto, que luche por la dignidad de los perritos, etcétera. Todo esto me parece vomitivo. Cierto, como no me comprometo con las grandes causas, yo mismo me invisibilizo, y de paso le hago ese favor o percance a mi supuesta obra ¿Vale la pena? No lo sé. Veré hasta dónde resiste el abonero y mi estómago.
Anotaciones de un principiante en el cinismo
*
Hoy llegué temprano al Café. Esa pequeña anomalía en mi rutina disfrazada de disciplina me pasó factura: esperar a que una mesa para fumadores se desocupara. Sigo las reglas de este lugar por conveniencia, no por convicción. Ya una vez, de manera automática, se me ocurrió encender un cigarrillo en las mesas libres de humo. El resultado fue divertido y tenebroso a partes iguales. La mirada de las personas se tornó inquisitorial, el movimiento de sus brazos y manos reclamaba la falta de un palo o una hoz para aliviar su sed punitiva. Ante semejante espectáculo no pude evitar una risilla imbécil y admitir que me había equivocado. Apagué mi cigarrillo y me hice el menso sin mucho esfuerzo. No conviene activar la ira reprimida en las personas, sobre todo cuando son más de tres, ya en bola nunca falta el atrabancado que proponga matar al perro para erradicar la rabia. En fin, mientras espero a que una mesa de fumadores se desocupe, me pongo a observar, como ave de rapiña, los gestos y actitudes de quienes usurpan la probable mesa que yo debería estar ahumando. De las tres mesas para fumadores conozco a los que las ocupan. En la mesa 1 está el nutrido grupo de vejetes que celebra y riñe con enjundia todo comentario emitido. La mayoría son jubilados, por ende, se la pasan añorando sus días de oficinistas ratoneros, rebuscando sus conquistas extramaritales que les trajeron penas y rosarios completos cuando se hincaron para confesar sus canas verdes al cura de aquel tiempo; está el afortunado que se sacó el Melate y puso negocios que quebraron enseguida, así que llora por sus decisiones avaras y torpes; está el viejo con 108 aires de brujo que ha probado todos los remedios para rehuir del sarcófago; está el que aún se siente guapo y lozano pese al bastón y la dentadura postiza y floja; también está un lamentable poeta que se levanta a la menor provocación para recitar coplas y poemas que rayan en una cursilería toxica y ofensiva; los otros ancianos son abogados retirados que aún prueban suerte como jueces al discernir quién ha ganado una pulla en esa mesa. Falta un cínico entre ellos, pienso, para que ese grupo deje de parecer una reunión de adoradores de la santa púa que cayó de la frente del nazareno. En la mesa 2 sólo hay una persona ya mayor que, seguro estoy, espera a su esposa. Él fuma tanto como yo y se entretiene viendo mujeres en bikini en su smartphone, supongo que esta última diversión no lo perturba, jamás he visto un sonrojo en su cara. Su esposa siempre llega acompañada de algún demonio llamado nieto. Espero no tarde en arribar a la mesa de su marido, cuando sucede esto pronto se retiran del Café. En la mesa 3 hay un par de, cómo llamarlos ¿pavorreales venidos a menos? ¿sepultureros de todo vestigio de sencillez? De ambos personajes sólo he escuchado autoalabanzas y monólogos grandilocuentes que hacen hincapié en su grandeza cívica. Nunca han cortado una rosa de su jardín respecto a limosnas o ayudas a los pordioseros, y eso que éstos son una plaga. Pienso de este par de homúnculos: no se van a largar pronto, me gustaría que un Diógenes resucitara y los meara para recordarles que sus ideales no son más que basura disfrazada de virtud.
*
La gente que tenemos por costumbre ir al Café a diario solemos ser repetitivas y grises, es decir, aburridas. Después de años sé que en este Café tal y cual no somos más que muebles medio animados y crujientes que piden lo mismo, que hacen lo mismo. Quizá el único cambio significativo es que con los días babeamos con mayor diligencia.
*
Llegué temprano al Café. Aún resuena en mi cráneo un lelo mantra: escribir es divertido, escribir es divertido… El sólo hecho de anotar esta idiotez me sonroja. Intento acallar al remedo de motivador que habita en mí, al acéfalo vendedor de pomadas para la resequedad de los codos y el culo, al pirujo ególatra disfrazado de labioso couch. Pruebo pisotear su enjundia recordando que eso se dicen a sí mismo ciertos poetetes de la “poesía actual chida”. Funciona. La pedomaquia animosa se ha disipado. Doy un trago a mi amargo café para celebrar esta victoria estéril en mis adentros. Abro al azar el voluminoso tomo de los Cuadernos, que van de 1957 a 1972, de Cioran. Experimento un sutil regocijo al leer la primera imprecación contra el sol. Paso a otra página y celebro con una risa asmosa ver rodar la cabeza de Maurice Blanchot con los certeros hachazos de un Cioran atento a esa prosa propia de un «espíritu confuso y verboso, sin brillo e ironía». Leer este tipo de observaciones honestas, rayanas en lo cínico, me hace sentir menos solo en este mundo letrado, repleto de bribones y charlatanes que se doctoran con monografías dictadas por un cerebro tartamudo y cantinflesco. No soy el único orate que se siente timado al leer a Blanchot. Suelo pensar que hay que tener un mínimo de pobre diablo para degustar la prosa de Cioran, de otra manera se cae en la tentación de rebatirlo con argumentos tan sólidos como el excremento de un delfín o, peor aún, celebrarlo en congresos de filosofía, donde la calvicie de los ponentes es lo único que brilla y deslumbra.
*
Me hubiera gustado presentarme, la primera vez que tuve el descaro de dar clases de ética (el programa en realidad era un conglomerado de contenidos morales), como un sujeto con antecedentes penales debido a cargos por falsificar papel moneda. Pero en aquel entonces no me sentía capacitado para el repudio total, y menos aún para las ovaciones y loas que puede estimular este tipo de confesiones. Espero entonces, en una no muy larga resurrección, cumplir este requisito que a un Diógenes de Sinope le abrió las puertas hacia una filosofía ajena y repelente a los muros y pupitres.
*
De entre las muchas acciones y pensamientos en mi niñez que me auguraban un sitio en el infierno recuerdo el plan de falsificar billetes y monedas. Discernía, sin ningún episodio de ambigüedad, los beneficios de semejante acción. Qué de malo había en ello; nada, me respondía con una sonrisa de Gioconda. La proliferación de billetes y monedas erradicaría la pobreza de un zapatazo y, ya llevada a consecuencias un poco más rebuscadas, intuía que eso aboliría la idea de Estado de la que tanto me hablaban en la primaria, puede que incluso se destartalara ese sistema económico que mi maestra presumía como el más obvio: el capitalismo. Cuando hablé con mi padre de mi plan, él se concretó a pedirme que me apartara del televisor, le obstruía la vista que tenía concentrada en el noticiero deportivo de aquel entonces. No todos nacen con la suerte de un Diógenes, el cual tuvo el honor de ser procreado por un falsificador de monedas, me refiero a Hicesias, condenado, junto a su hijo, al destierro.
*
El historiador Plutarco de Queronea da cuenta, en su obra: Sobre los oráculos, de cómo éstos rara vez brillaban por su claridad. El mensaje proferido por la Pitia nunca es unívoco y literal, no dice propiamente lo que está diciendo, dice aquello que supondrá un cuestionamiento individual (¿qué me quiere decir esto a mí y no a otro?). Plutarco, al ser sacerdote del oráculo de Delfos, habla con conocimiento de causa de todos los líos y pormenores que implica consultar un oráculo. Estoy seguro que de haber tenido Diógenes a un Plutarco a su lado, el resultado de su consulta hubiera sido el mismo, hubiera falsificado moneda. Admiro a Diógenes, pero eso no quita que el filósofo Perro tenga la cabeza dura. Antístenes, el meteco ateniense y fundador del cinismo, lo sabía; quizá por eso desistió de golpear con su bastón a Diógenes, ejemplo para muchos de una necedad virtuosa.
*
No creo que los pordioseros que vagan por las calles sean los nuevos cínicos. Sé que muchos resentidos con el “Sistema” (sólo Dios sabe qué demonios será esto), idealizan a esas figuras como filósofos austeros y contestatarios. Puede que sus acciones tengan un aíre cínico, como la de exigir por limosna una moneda mayor a 10 pesos, pero carecen de espíritu perruno. Dormir en la calle, tomar por almohada un ladrillo, utilizar piezas de cartón como un colchón son más reacciones que creaciones. No veo en su obrar eso de vivir conforme a la naturaleza, máxima fundamental entre los cínicos, sino una reacción al pauperismo labrado por una cadena de desgracias no del todo voluntarias.
*
Cuando estuve trabajando como vendedor de periódicos en la caseta veía, con cierta constancia, a José, un loco proclive a inhalar solventes y demás materias primas propias de la industria del calzado. Su adicción era tan enconosa que solía cargar latas de 20 kg de pegamento para ajumárselas a media calle. Los lisiados con volante en mano, al notar su presencia en las avenidas, le regalaban unas rayadas de madre apoteósicas. A José también le daba por masturbarse donde le ganara la necesidad de aliviarse, sin embargo, conservaba un último reducto de pudor, protegía su miembro erecto y solazado con una mantita, un pedazo de costal o una hoja de periódico. La gentuza de ese barrio, de sobra conocido como muy católico, lo juzgaba de desvergonzado y le gritaban “cínico” mientras se persignaban. Nunca estuve de acuerdo con la última denominación que le cargaban a José. De ser un espíritu cínico no hubiera ocultado su acto. Un cínico no es un loco, aunque en un primer momento nos parezca que hay que estar loco para hacerse cínico a la antigua.
*
Considerando que Marc Shell se valió de uno y mil datos curiosos (notas de erudición que condensan conocimientos sólidos en filología clásica, literatura comparada, historia, economía y filosofía), para escribir un librito, ya descatalogado de los Breviarios del FCE, titulado: La economía de la literatura. Me asombra el que haya omitido el caso de falsificación de monedas perpetrado por Hicesias y su hijo Diógenes, ese Sócrates furioso según la opinión de Platón. En una de tantas perspicacias, Shell menciona las relaciones trópicas entre las ideas y el dinero. Para ello, si mal no recuerdo, refiere una larga tradición esotérica que va desde Heráclito, Pitágoras, los sofistas, Juvenal, Longino y un largo etcétera. Bien, a través de sutilezas y mañas propias de catedrático rebuscado, Shell consigue asociar la riqueza material con una abundancia intelectual, ya sea como alianza, consecuencia, tropiezo o franca repulsa… pero ¿y dónde dejó a Diógenes, que a través de falsificar monedas (e ideas, por supuesto) puso en evidencia la bancarrota del Estado ateniense? De todo ese río de erudición que es La economía de la literatura, jamás se menciona a la República, obra que según algunos antiguos escribió Diógenes y que, entre los temas desarrollados ahí, trata del rechazo del comercio y la moneda. Diógenes, según el epicúreo Filodemo de Gádara, Crisipo y Ateneo, optaba por sustituir la moneda por el curso legal de las tabas, o astrágalos de cabras y ovejas, juego de azar que gozaba de predilección entre los antiguos griegos y que hoy, entre nosotros, podría ser el juego de dados de seis caras. A qué otro estadista o teórico de la economía se le ha ocurrido semejante proeza. Los anarquistas, de los que tengo noticia, y mucho menos los soporíferos de Marx y Engels lograron concebir una idea tan tóxica para la abolición del Estado.
*
Hay quienes se esmeran, como quien camina en el desierto en busca de agua, para obtener el grado de Doctor en filosofía. Quienes logran esta hazaña, más patética que heroica, gozan de un renombre que suele deslumbrar a cualquier topo de aula. El nuevo Doctor, si no me traiciona la memoria de muchas anécdotas, probará con el postdoctorado para reforzar su status, no sea que nos enteremos, de primera mano, que es igual de tonto e imbécil que el señor diputado, o menos hábil que un policía costeño. Bien se puede deducir de mi comentario que la traigo cantada contra los filósofos o que me roe la envidia por ser un diletante en estas áreas, pero no va por ahí. Sólo que no me da confianza eso de estratificar los grados de bobería, y menos de que para ellos se solicite a una institución legitimar ciertas obviedades. Opto, dada mi orfandad universitaria, por ser tildado de aprendiz de cínico, de perro bravo o falsificador desterrado. Digo, si se trata de escoger y ganar títulos pomposos, yo le veo a estos bastante renombre y lustre.
*
Sé que no lo voy a leer de cabo a rabo en este momento, que irá a parar a la estantería que hace de librero en mi habitación, pero me daré el gusto de hojearlo y fantasear que algún día habré de leerlo y citarlo. Me refiero al raro libro: El silencio de Buddha. Una introducción al ateísmo religioso de Raimon Panikkar. Obra que, por cierto, no pretende ir a ninguna parte, salvo a la liberación, aquella que era la preocupación principal de Gautama. Pensaba, mientras manoseaba el libro, que me serviría de distracción y limpieza del cinismo que me ha ocupado en estas notitas y apuntes. Pero, para mi sorpresa encuentro por casualidad, por sincronía, un apartado donde se cuestiona el cinismo del Buddha. Panikkar menciona que algunos interpretes del Buddha lo han acusado de tener una actitud cínica, ya por simulación o por disimulo, ante aquello que pudo o no comunicar a sus seguidores respecto de los problemas que los aguijoneaban. El cinismo de simulación imputado al Buddha se condensa en acusarlo de no saber nada, de que su silencio respondía a esa ignorancia rampante, además de aprovecharse dolosamente de la buena voluntad de la gente. El cinismo de disimulo, con el que tildan algunos al Buddha, salva las apariencias, pero declara que no quiso dar las respuestas que le solicitaban por saber, de antemano, que todo conducía a un acre nihilismo, así que disimuló su charlatanería con un barniz de buena voluntad. Panikkar defiende a Gautama desmintiendo ambas interpretaciones, y apela, con bases sólidas, a afirmar que el Buddha comunicó todo lo que tenía que comunicar. Me asombra un poco el que a Panikkar le haya molestado el mote de cínico al Buddha. Por distantes que parezcan un Buddha y un Diógenes hay algo que los liga. Días atrás, leyendo los Cuadernos de Cioran, me encontré este apunte que, creo, vale la pena colocar aquí y cada quién discierna o divague como le venga en gana. Dice Cioran en un apunte del 4 de noviembre de 1970:
Salvando las distancias, Diógenes estaba tan desapegado de la vida como Buda. (O mejor dicho: Diógenes era un Buda farsante, un Buda curioso. Fundamentalmente, estaba tan apegado a las apariencias como el sabio hindú). Descubrimos en el cínico veleidades de salvador, él quería, efectivamente, la mejora de los hombres. Sus extravagancias no eran gratuitas. La multitud se daba perfecta cuenta de ello, y los refinados también. Lo querían y lo temían. Su superioridad sobre Buda es no haber tenido una doctrina coherente, elaborada, haber querido hacer libres a los hombres y nada más. Libres, y no liberados. (Quizá la liberación solo sea una cadena más, la más sutil en apariencia, la más pesada en realidad, puesto que nunca nos libraremos de ella).
*
Moriré inevitablemente. Sólo que no sé cuándo y ni bajo qué condiciones. Quizá ejercitarme en el cinismo pueda aligerar la carga, dotarme de un principio de autonomía respecto a mi propia muerte y a esas condiciones. Prueba de ello son las distintas versiones que se han planteado respecto a la muerte de Diógenes, sobre todo las que ponderan una especie de darse a la muerte sin reparo, con el honor que exige la congruencia antigua, es decir, discurso y vida van de la mano. Laercio menciona, entre esas muertes de Diógenes, aquella que lo pinta en un acto volitivo de asfixia, conteniendo la respiración. Un réquiem, ciertamente, poco verosímil en términos biológicos, pero narrativamente hiperbólico, como todo aquello que está asociado a Diógenes.
*
Diógenes murió, según otra versión de Laercio, cuando trataba de compartir un pulpo con los perros, estos, nada filosóficos, lo mordieron con tal ferocidad que le causaron la muerte. Espero estar lejos de emular a Diógenes, ser cínico no equivale a ser pendejo.
*
La versión más socorrida de la muerte de Diógenes es aquella que afirma: «murió de un cólico luego de ingerir un pulpo crudo». Tras las bambalinas de esta muerte, que puede irradiar imbecilidad involuntaria, se esconde un alegato contra la civilización, un puñetazo atestado a Prometeo, dador del fuego divino y anodino que sirvió de fundamento para todo aquello que solemos asociar como progreso.
*
Cioran vuelve, pero ahora desde el Breviario de podredumbre, con un apunte que esclarece la figura del Cínico mayor:
No puede saberse lo que un hombre debe perder por tener el valor de pisotear todas las convenciones, no puede saberse lo que Diógenes ha perdido por llegar a ser el hombre que se lo permite todo, que ha traducido en actos sus pensamientos más íntimos con una insolencia sobrenatural como lo haría un dios del conocimiento, a la vez libidinoso y puro. Nadie fue más franco, caso límite de sinceridad y lucidez, al mismo tiempo que ejemplo de lo que podríamos llegar a ser si la educación y la hipocresía no refrenasen nuestros deseos y nuestros gestos.
© All rights reserved Pedro Mena Bermúdez

Pedro Mena Bermúdez (León, 1982). Poeta y ensayista. Ha publicado libros de poesía: Pútrida voz (2007); The City(2010); Unheimlich (2011); Heráclito (2017); Demócrito (2020) y Pompeya (2023). También ha publicado libros de ensayo: La corbata y otros ensayos (2016); Vicios anotados (2019), Los colores del diablo (2021) y Mármol (2023).
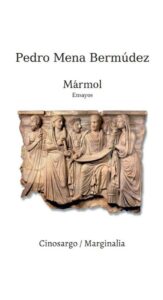
Mármol (Ensayos), Cinosargo, Marginalia y Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, 2023.
